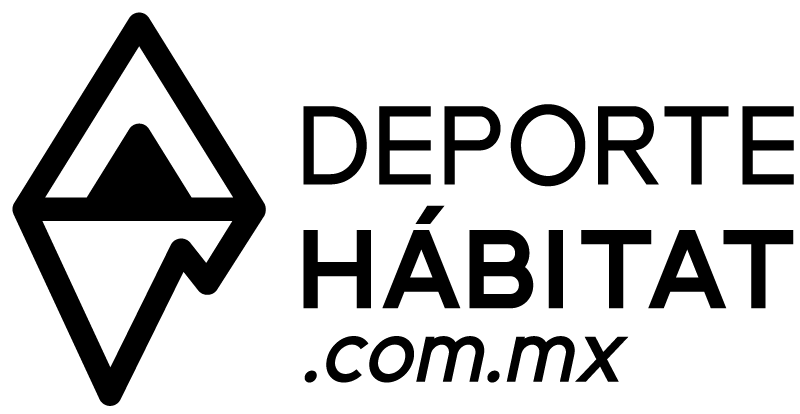Esta no es una nota sobre el taller de poesía e intervención visual
Tiempo de lectura: 7 minutos¿Qué sucedería si algún día, al despertar, descubriéramos que se han agotado las palabras?
Ella lo dijo con tanta seguridad, que por un momento tuve la certeza de que así sería, que aun cuando no haya más palabras siempre tendremos la imagen, otras formas de representación, como el dibujo, por ejemplo, tal vez, incluso, algo más.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
¿Qué sucedería si algún día, al despertar, descubriéramos que se han agotado las palabras?
Ella lo dijo con tanta seguridad, que por un momento tuve la certeza de que así sería, que aun cuando no haya más palabras siempre tendremos la imagen, otras formas de representación, como el dibujo, por ejemplo, tal vez, incluso, algo más. Debía tener no más de veinticinco años, de ojos pequeños y cabello pelirrojo, gesticulaba con sus manos como queriendo aprehender la idea (que imaginé como un ave escurridiza) y transmitirla de la misma forma en la que al parecer ella la concebía, quizás, una verdad inamovible. Pero su interlocutora la miraba impávida, quizás, escéptica.
Era el medio día, domingo 6 de noviembre, y mi vista seguía el camino de las columnas que rodeaban el salón de techos altos de la casa San Juan Diego, en el barrio El Santuario de Guadalajara. Asistí a la segunda sesión del taller de poesía e intervención visual del Encuentro de Artistas de Barrio, impartido por Frida Ivannova, quien escuchaba atenta el diálogo entre ambas estudiantes. Yo portaba un gafete de prensa. Mi papel era el de quien mira la escena desde la gradería de un teatro, o de quien asiste al cine y se dedica a observar y guardar silencio. Sin embargo, me fue imposible pasar por alto aquella intervención.

La inquietud era visible en su rostro. “Me siento muda”, le oí decir con un dejo de desesperación en su voz. No escuché su nombre, tan solo dejé que mis ojos se posaran sobre el broche de mariposa que sostenía su cabello castaño oscuro, que, largo y ondulado, caía sobre su espalda dejando al descubierto en su rostro una afable sonrisa. “Soy como Neruda. Yo amo las palabras. Así me siento muda”, dijo, extendiendo sus manos hacia el frente, las palmas arriba, vacías, como si esa carencia fuera la denuncia de la mudez misma.
Entonces sentí una opresión en la garganta y mi boca como un hueco, donde a la fecha se alberga un frío tal que quema el interior de mis mejillas, e imaginé que así debe sentirse aquel despojo, como si cortaran de tajo mi lengua. A lo lejos, en un arranque de empatía, o asimilando mi propia condición, como quien se posiciona frente a un espejo, sentí que aquella mujer se ahogaba (quizá todo el tiempo fui yo quién se ahogaba ante la certeza de haber sido despojada de un lenguaje que, hasta entonces, me figuró infalible).
.

¿Qué pasaría si un día, al despertar, descubriera qué se han agotado las palabras?
La dinámica del taller se vinculó a los conceptos con los que Frida decidió inaugurar aquella última sesión: arte marginal y arte bruto, que, a grandes rasgos, defienden la idea de que cualquier persona puede crear y desarrollar un proyecto creativo como medio de expresión, sin la necesidad de tener formación en alguna disciplina artística.
Aquella tarde los participantes llevarían a cabo la exploración que la misma poeta desarrolla como parte de su proceso creativo, la cual corresponde a una especie de migración de la palabra (poesía) a la imagen.
Recuerdo entonces el trabajo de Frida. Mutantes con cuerpo humano y cabeza de pez, de quienes se desprenden mujeres de cabello largo y negro (pienso en la mujer con el broche de mariposa) son la representación del cuerpo como «la añoranza de un jardín que no floreció». O aquel dibujo de un hombrecillo hecho de líneas sinuosas, de cuyos labios se desprenden más y más líneas similares, delgadas, que dibujan pequeñas curvaturas informes, como una fotografía que revela «no hay que confiar en los recuerdos», proveniente, narra Frida al pie de la imagen, del sueño de un pájaro rojo en la esquina de la cama.
«A veces las imágenes del pasado solo tienen conceptos sin orden», escribió la poeta. Pienso entonces que el lenguaje no es sino una forma de orden, como acomodar los conceptos dentro de una pequeña cajonera, y hay tantos acomodos posibles, porque hay tantos lenguajes posibles, que, al igual que sucede con la poesía y la literatura, pueden decir una cosa y otra, múltiples lecturas son las que componen el tejido del diálogo cotidiano con el otro y nosotros mismos.
Frida me contaría después que para ella esa migración había llegado a tener incluso otras formas, porque en su momento el cuerpo figuró como el medio de expresión a través del teatro, y después se dio cuenta de que dibujar una tortuga, por ejemplo, podía bastar para plasmar lo que sentía.
El tiempo era limitado. Al concluir la sesión habíamos excedido las horas asignadas para el uso del espacio. Del otro lado de la pared los rezos provenientes de la iglesia del Santuario se habían silenciado, y solo llegaba hasta nosotros, de vez en cuando, alguna voz infantil o el rechinido de las llantas sobre el asfalto caliente que nos aguardaba a las afueras del convento. No pregunté a Frida qué sucedería con el otro, el lector, el espectador, qué hay de la ambigüedad en el lenguaje de una imagen o del cuerpo, pero asumo que eso en un principio no importa si para ella los trazos marcados logran desahogar esta opresión que invade mi garganta. Además, ¿no es también la palabra engañosa?
Lo que pasa con la palabra es que contiene en sí una carga excesiva de significado, hasta que llega un momento en que es imposible asirla. Me pregunto si acaso existen esos otros lenguajes que nos pertenecen en mayor medida. Recuerdo la exploración de Silvia Goldman en su poemario De los peces la sed, esa rebeldía por dinamitar los significados obsoletos. Y al inicio del poemario la interrogante inevitable: ¿Cuáles son las palabras que aún no tenés? Me pregunto si adquieren otras formas, si como espectros irreconocibles circulan en torno nuestro esas palabras faltantes.
La palabra mata, ahoga, estrangula. La palabra excede, escapa de nuestras manos, cobra vida propia, nos posee. La palabra desarma, desarticula, tergiversa. La palabra transforma, engrandece, engendra, vincula.
Dada la tradición poética resulta complejo, supongo, comprender las posibilidades de otras narrativas que albergan dicha expresión, o el proceso de traducción que puede haber, por ejemplo, de la palabra a la imagen. Para la segunda y última sesión del taller, se trabajó con la elaboración de un croquis como exploración de una cartografía íntima. El ejercicio, dejó entrever la manera en que nos relacionamos con el espacio, la imagen, la poética de los objetos, la poética que trasciende la palabra.
Aún sin saberme capaz de prescindir de las palabras, escuché atenta la presentación del croquis de algunos estudiantes. Hubo objetos que evocan la memoria, espacios que revelan ausencias, y una relación con estos que deja al descubierto nuestra propia intimidad. Al llegar el turno de Frida ella contó, por ejemplo, cómo su relación con los rincones de su casa le impedía continuar el recorrido por sus corredores y habitaciones, porque justo en uno de los pasillos el recuerdo de su padre la obligó a detenerse.

El ejercicio, tanto como la discusión alrededor del arte bruto, reveló, como una de las riquezas del Encuentro Artistas de Barrio, la apertura de espacios para el intercambio de herramientas y lenguajes, de las diversas formas que puede adquirir la expresión para nombrar quizás un mismo objeto, o expresar lo que a simple vista figura inexpresable, tales son las ausencias, el dolor o la memoria.
El broche de mariposa se mantenía intacto a pesar de los movimientos que la mujer ejecutaba, insistía, quería escuchar “como escriben otros”. Los trazos sobre las hojas de papel, los dibujos de animales y objetos eran expresiones vacías, porque no contenían el lenguaje que hasta el momento esbozaba una imagen más o menos consistente de su realidad. No había palabras, no había esos sonidos saliendo a borbotones, una corriente capaz de desarticular un mundo o dar vida. En cambio, me pareció que se ahogaba con toda letra contenida.
El convento se silenció. De vez en cuando alguien susurraba, otro movía una silla y el eco del rechinido del metal en el piso se prologaba por el espacio hasta figurar un lamento lejano. El grupo realizaba el dibujo de su croquis y, curiosa, comencé a trabajar en el mío propio, sería el de una casa enorme, un laberinto de pasillos y puertas abiertas, sin presencia humana, pienso que sería algo así como las ilustraciones del cuento de El ala oeste, de Edward Gorey, la imagen que logre plasmar la ausencia inevitable, la pérdida que pesa sobre este cuerpo exhausto, la soledad, el silencio. ¿Qué pasaría si mañana despierto y descubro que se han agotado las palabras? Dibujaría la noche, encontraría la manera de plasmar el frío de aquella tarde en que decir adiós significó perder de tajo una parte de mí.

Una imagen, un cuerpo, puede, por ejemplo, dejar al descubierto la certeza de que aún hay lugares que duelen, paredes, pasillos, que cuentan una historia; pueden ser los techos altos y abovedados de la Casa San Juan Diego, puede que lo que para mí son objetos inertes, inanimados, para alguien más contengan múltiples significados ocultos. Pienso también en las diversas relaciones que existen con un mismo objeto como un vínculo para nuestro estar en el mundo, materialidades, formas que son la esquela de un poema mudo, porque alguien nos ha arrancado la lengua de tajo, y nos ahogamos en el silencio. Quizás, todo el tiempo he sido yo quien se ahoga mientras me pregunto, sin darme cuenta aún de que hace tiempo ya se han agotado las palabras.